Nunca fue demasiado, pero tampoco suficiente.
A veces uno escribe con la clara conciencia de que el
destinatario no responderá. No por desinterés, ni por crueldad, sino porque el
diálogo ya encontró su cierre silencioso y respetuoso, ese que se da cuando las
cosas no terminan mal, pero tampoco del todo bien. Uno escribe entonces con la
delicadeza del que no quiere molestar, pero tampoco puede quedarse callado.
Escribir se convierte en una forma educada de quedarse cerca sin invadir.
Hoy escribo desde ahí. Desde esa frontera tibia en la que se
convive con la memoria sin hacerle preguntas nuevas.
Con ella compartí una complicidad que rozaba el deseo sin
decirlo en voz alta. De aquellas conexiones que no se explican bien porque no
se ajustan a la lógica, ni al tiempo, ni a las etiquetas. Nos gustábamos —eso
era evidente—, y por momentos, el romanticismo nos envolvía como un velo
antiguo, de esos que no cubren pero sí transforman lo que uno mira. Pero el
cuerpo —esa forma concreta de nombrar lo imposible— nunca fue parte de nuestro
trato. Lo nuestro fue más epistolar que presencial, más en canciones que en
abrazos, más en el texto que en la piel.
Yo, que suelo esconderme tras palabras como otros tras
armaduras, no fui capaz de pedir lo que más deseaba. No por falta de afecto,
sino por falta de algo más profundo: convicción de que sería suficiente.
Siempre pensé que ella, tarde o temprano, se cansaría de alguien como yo. De mi
torpeza social, de mis silencios innecesarios, de mis maneras raras de querer.
A veces le decía —como quien se ríe de sí mismo para evitar llorarse— que no
tenía mucho más que ofrecer que cartas y canciones, y que lo que veía en mí era
todo lo que había. "Podría ser menos", le decía, y no era falsa
humildad, era un diagnóstico.
Ella siempre fue más libre. Más viva. Más capaz de mirarse
al espejo sin dudar del reflejo. Conoció a prospectos que sabían moverse por el
mundo con gracia, que decían las frases correctas, que sabían cuándo tomarle la
mano sin pedir permiso con los ojos. Yo, en cambio, escribía frases largas,
caminaba con miedo y casi siempre dudaba hasta de lo que veía —aún lo hago,
creo—.
A pesar de todo, a veces suelo escribir sobre sus memorias.
No cartas, necesariamente, pero sí fragmentos que se parecen a ella. Ella, por
su parte, casi nunca responde, pero dice leerme, y yo elijo creerle porque uno
se aferra a los gestos más pequeños cuando ya no se espera nada grande. No
somos amigos —me es complicado entender el concepto—, porque los amigos se
frecuentan y se tienen cerca. Lo nuestro fue otra cosa. Un espacio flotante en
el que ella podía disponer de mí sin necesidad de pedirme nada, y yo podía
estar ahí sin que me lo pidiera.
Sé que ella me aprecia. Me lo ha dicho. Pero también sé que yo
la necesito más de lo que ella a mí. Y eso no me duele, al menos no como antes.
Es solo parte del equilibrio natural de las cosas: uno quiere con una
intensidad distinta, y eso también se respeta. Si mañana desapareciera, su vida
seguiría casi igual, y la mía —me temo— tendría que volver a acostumbrarse a
escribir sin pensar en si ella leerá.
Hoy no le pido nada. Ni que vuelva, ni que me recuerde, ni
que se arrepienta. Solo dejo esto aquí, como quien deja una flor seca dentro de
un libro: no porque espere que alguien la encuentre, sino porque alguna vez fue
hermosa y merece permanecer.
Y aunque he aprendido a aceptar cómo son las cosas, eso no
ha cambiado lo que siento. No porque aún espere que cambien, sino porque hay
afectos que, una vez instalados, no se mudan con facilidad.
A veces me pregunto si ella se da cuenta de que aún escribo
para ella. O si alguna vez —alguna vez— pensará en mí como algo más que un
recuerdo amable.
Pero no hace falta responder. A esta altura, yo ya aprendí a
leer los silencios.
Y aunque no sepa exactamente qué lugar ocupo, me basta saber
que alguna vez fui parte del mapa.
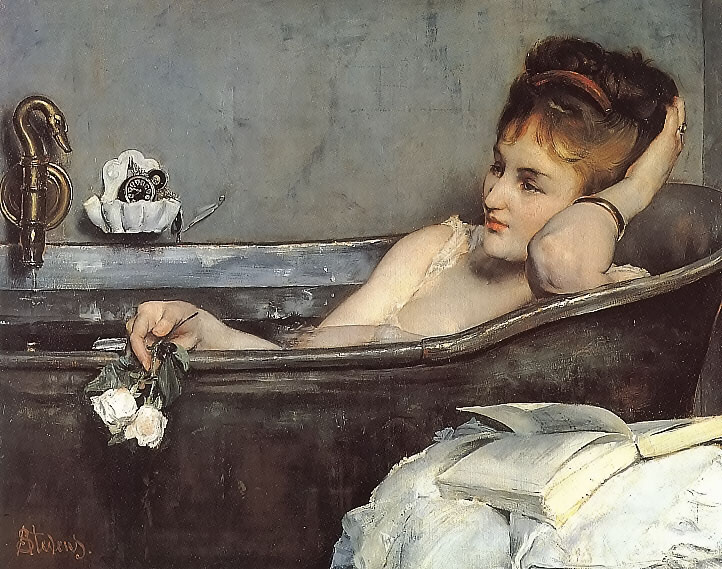

Comentarios
Publicar un comentario